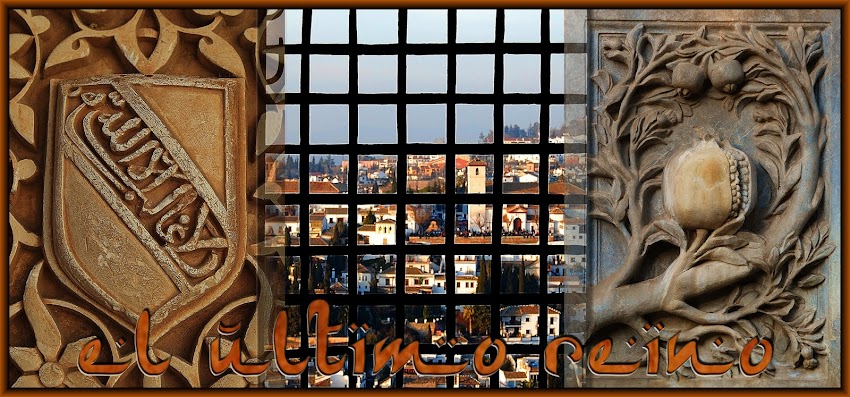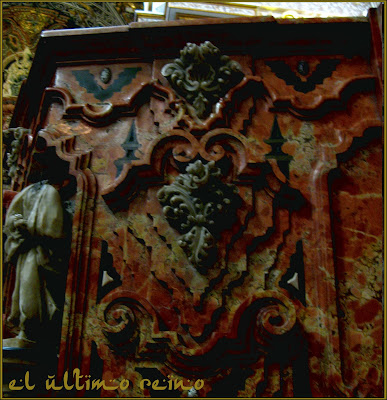La
Alhambra, “de tan original y sugestiva
belleza, que ni aun el inventario excesivamente detallado de sus diversas
partes sería capaz de ahuyentar de la imaginación del lector el mundo de seres
poéticos que aún parece poblarlo” en palabras de Leopoldo Torres Balbás, ha
atraído a lo largo de su historia a numerosos artistas de todas partes del
mundo y de las más variadas disciplinas. La etapa de los viajeros románticos en
el siglo XIX es el mejor ejemplo de este hecho, pero ya antes era la fortaleza
de los nazaríes conocida y admirada como lo demuestran las memorias del primer
“turista” que visitó Granada en octubre de 1494, el alemán Jerónimo
Munzer, que relata cómo vio “palacios incontables enlosados con
blanquísimo mármol, bellísimos jardines adornados con limoneros y arrayanes,
con estanques y lechos de mármol en los lados, … y en cada palacio muchas pilas
de blanquísimo mármol rebosantes de agua viva”. Pero esta admiración no fue
solo cosa de extranjeros, sino también de artistas locales como el protagonista
de esta entrada, el “Miguelangel” español, el granadino Alonso Cano.

Alonso
Cano de Almanasa, nacido en Granada en 1601 era hijo de un ensamblador de
retablos de origen manchego, Miguel, venido hasta nuestra ciudad. Siendo aún un
niño la familia se traslada a Sevilla, donde comienza a formarse en el arte de la
pintura en el taller de Francisco Pacheco, compartiendo formación con “un tal”
Diego Velázquez, la escultura la aprende nada menos que del “dios de la
madera”, Juan Martínez Montañés. Su talento le sirvió para trasladarse a la
Corte en 1638, donde es nombrado pintor de cámara de Gaspar de Guzmán y Pimentel
Ribera y Velasco de Tovar, el mismísimo Conde-Duque de Olivares, el hombre más
poderoso de España en el siglo XVII.

La reciente
restauración que el Servicio de Conservación del Patronato de la Alhambra y el
Generalife ha llevado acabo sobre las yeserías que decoran el Mirador de Daraxa
o Lindaraja, situado en la Sala de los Ajimeces
del Palacio de los Leones, contigua a la de Dos Hermanas, ha dejado al
descubierto la belleza y colorido de sus acabados polícromos que el tiempo, el
polvo y la suciedad habían ocultado. Pero, una vez abierto de nuevo al público,
los visitantes que se fijen, aparte de en su bella cubierta de comaraxías, en
una de las adarajas que componen la cornisa de mocárabe de la que arranca el
arco de acceso al mirador, concretamente en la jamba izquierda, verán un garabato en
el yeso blanco. Mirándolo detenidamente se lee “Alonso Cano, año de 1658”. No es, como se podría pensar, el dejar nuestra
firma en los monumentos una costumbre “bárbara” de tiempos modernos. Lo mismo
que hoy en día hay quien encuentra gracioso el dejar testimonio de su paso en
los muros de los edificios patrimoniales, en el pasado también era costumbre.
Muy cerca de donde nos encontramos, en uno de los mismísimos leones de la
fuente del patio, el viajero romántico Richard Ford, que visitó Granada en
1831, no tuvo inconveniente alguno en dejar su rúbrica. Pero parece que ya
antes el genio de las artes granadino también quiso dejar constancia de su
visita y, quizás, su admiración por tan delicioso enclave obra cumbre de la
arquitectura nazarí. En el mencionado año de 1658, Cano había regresado ya a la
ciudad que lo vio nacer para ocupar el cargo de racionero del Cabildo
catedralicio por intercesión de Felipe IV contra los deseos del arzobispo
granadino, por lo que por la fecha no se podría descartar la autenticidad de la
firma, aunque bien podría un presunto falsificador posterior indagar en la
biografía de don Alonso para hacerla más creíble. Sea como fuere, original o
falsa, ha quedado al descubierto y no se ha eliminado, creemos, ya que esta
“alteración” provocada por la mano del hombre también forma parte de la
historia y la evolución del monumento. Por último, al lector que visite la
Alhambra y se vea tentado de emular a Cano, recordarle que no se deben tocar
las decoraciones, ya que a largo plazo el
continuo roce de las manos causa graves daños en estas. A Don Alonso
solo se lo perdonamos porque han pasado 355 años.

Para saber más: recomendamos
este enlace del blog “La alacena de las ideas”, en la que se cuenta entre otras
cosas cómo zanjó Felipe IV el pleito con el cabildo catedralicio por el
nombramiento de Cano como racionero. (VER)
Como curiosidad: Recientemente se han
instalado en algunos puntos del monumento paneles táctiles con reproducciones
de la ornamentación nazarí en yeso, madera o piedra para poder tocarlas sin
deteriorar los originales, dirigidas especialmente a invidentes, pero también para
concienciarnos de la necesidad de conservar el monumento.(VER)