El
Valle de Lecrín nos ofrece multitud de parajes y rutas para desconectar de los
quehaceres diarios y disfrutar de la naturaleza, hoy proponemos un pequeño pero
intenso recorrido que nos permitirá admirar una de las mejores vistas de la
comarca, Sierra Nevada y las Alpujarras desde la cima del cerro Chinchirina
donde se encuentra la ermita del Santo Cristo del Zapato.
Vista desde la Ermita del Zapato de Talará
La
curiosa advocación de esta imagen tiene bastante popularidad en la zona de Lecrín
pues también se venera en el cercano Talará donde encontramos otra ermita a él
dedicada. Ambas son copias de la original de la ciudad de Lucca, Italia, traída
a tierras granadinas en el siglo XVIII. En el convento de San Antón de la
capital también podemos encontrarla en una capilla rodeada de exvotos.
Volviendo a Lecrín, según nos acercamos por la Autovía de la Costa Tropical a
nuestra derecha se atisba un prominente punto blanco en la Sierra de los Güájares,
cogeremos la salida de Béznar, para
después tomar la carretera que sobre la presa del embalse del mismo nombre nos
lleva hasta Pinos del Valle o Pinos del Rey como se llamó entre 1884 y 1936 en
agradecimiento a Alfonso XII por destinar una partida de dinero para reconstruir
el pueblo tras el Terremoto de Alhama. Este es el núcleo principal de población
del municipio de El Pinar, del que también forman parte Ízboz, su anejo
Acebuches y el despoblado en la actualidad Tablate. La existencia de dos
iglesias, la Mudéjar de la Inmaculada y la Neoclásica de San Sebastián, da cuenta
de lo numerosa que fue su población en siglos pasados. Recomendamos visitar
ambas aprovechando la ocasión.
Iglesia de la Inmaculada
Iglesia de San Sebastián
Nuestros
pasos nos conducen al barrio alto desde el que divisamos ya el pinar que nos
dará sombra durante nuestro paseo. Al pie del cerro los carteles nos indican la dirección que debemos tomar, poco más de dos
kilómetros nos separan de nuestro destino, pero no debemos confiarnos ya que la
pendiente es considerable: 15% de media, y el terreno complicado a veces. Zigzagueando
ascendemos bajo el entoldado natural hasta que este se interrumpe poco antes
del final, el último tramo ya sobre el promontorio de roca blanqueada nos
conduce por unos peldaños hasta la reconstruida ermita. La primitiva se edificó
en el siglo XIX, ampliándose en 1925. En febrero de 2009 la caída de un rayo la
destruyó por completo, reconstruyéndose al año siguiente.
La
construcción es muy sencilla, una pequeña capilla con tejado de baldosas
cerámicas en cuyo interior se guarda una copia del cuadro original, sobre ella
se eleva una gran cruz blanca. Las vistas desde aquí son únicas, a nuestros
pies el Valle de la Alegría y a lo lejos Sierra Nevada en su Vertiente Sur, a
nuestras espaldas la comarca de los Güájares. El viento silba en nuestros oídos
desde estas alturas, 1059 m sobre el nivel del mar, arriba sobre nuestras
cabezas las rapaces no pierden detalle de lo que hacemos estos “animales” que
permanecemos pegados a la tierra. Hora de volver, no sin antes dejar encendida
una vela al Cristo del Zapato, la bajada castiga nuestras articulaciones y se
hace lenta para evitar tropiezos. Al pie del cerro una zona ajardinada junto a
un manantial, de cuya hermosa leyenda nos da cuenta un azulejo, y los antiguos
lavaderos públicos nos permitirá descansar y refrescarnos una vez finalizado
nuestro recorrido.
Para saber más: no
recomendamos en esta ocasión ninguna bibliografía sino acercarse directamente a
conocer Pinos del Valle, no quedaremos defraudados. Enlazamos, eso sí, algunas
entradas de blog de otras personas que han realizado esta excursión (VER 1, 2 y
3) así como de las noticias sobre la destrucción y reconstrucción de la ermita
que recoge el portal Adurcal.
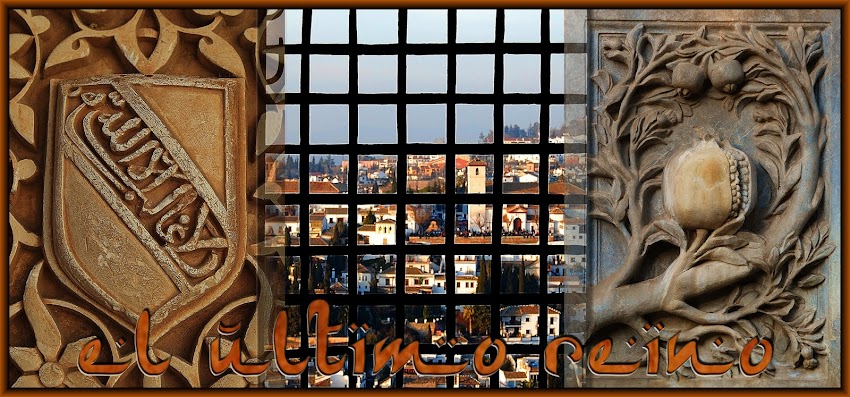


















 Al volver el rey de su nuevo castillo de Lecrín se encontró con que su ciudad se encontraba en batalla entre lo que apoyaban a Muley y los que defendían a Boabdil siendo este último el que saldría victorioso siendo el nuevo rey de Granada y haciendo emigrar a su padre Muley junto a Zoraya a su castillo recién construido. Pero poco tiempo estaría el rey aquí ya que algunos grandes señores de Baza y Almería le ofrecen su apoyo para reconquistar el trono arrebatado por su hijo Boabdil. Y de nuevo las calles de Granada se ensangrentaron por la lucha venciendo en esta ocasión los de Muley, Boabdil resignado se marcha a la frontera a luchar contra los cristianos donde es hecho prisionero en Lucena. Tras esto Granada volvió a vivir un pequeño tiempo de estabilidad en el que tuvo lugar el enlace oficial entre Muley Hacen y Zoraya donde la alhambra ofrecía el espectáculo mas grandioso que nunca pudo presentar siendo Aixa repudiada definitivamente.
Al volver el rey de su nuevo castillo de Lecrín se encontró con que su ciudad se encontraba en batalla entre lo que apoyaban a Muley y los que defendían a Boabdil siendo este último el que saldría victorioso siendo el nuevo rey de Granada y haciendo emigrar a su padre Muley junto a Zoraya a su castillo recién construido. Pero poco tiempo estaría el rey aquí ya que algunos grandes señores de Baza y Almería le ofrecen su apoyo para reconquistar el trono arrebatado por su hijo Boabdil. Y de nuevo las calles de Granada se ensangrentaron por la lucha venciendo en esta ocasión los de Muley, Boabdil resignado se marcha a la frontera a luchar contra los cristianos donde es hecho prisionero en Lucena. Tras esto Granada volvió a vivir un pequeño tiempo de estabilidad en el que tuvo lugar el enlace oficial entre Muley Hacen y Zoraya donde la alhambra ofrecía el espectáculo mas grandioso que nunca pudo presentar siendo Aixa repudiada definitivamente.
 Ocho años después de la muerte del monarca la situación del reino tanto interior como exterior había cambiado por completo. Boabdil consigue más apoyos tras la muerte de su padre y se alza poderoso en contra de El Zagal derrocandolo del trono en una lucha que duró tres años y debilitó en demasía el reino. Pero un enemigo más dispuesto amenazaba a la completa ruina del imperio de Alhamar. El atrevido reto que en su tiempo hiciera Muley Hacen iba produciendo su efecto y la cruz de Castilla avanzaba sin piedad hacia Granada hasta ser rendida. En las capitulaciones Boabdil se acordó de Zoraya y sus hijos para quienes se le reservó sus riquísimas posesiones. Zoraya volvió a adoptar la fé cristiana con su antiguo nombre Isabel, al igual que sus hijos tomando los apellidos de la ciudad que los vio nacer y siendo los ascendientes de una noble familia. Los dolorosos recuerdos del pasado hizo que Isabel tuviera que abandonar el castillo construido en el mismo paraíso y que tantos momentos de felicidad le había ofrecido en tiempos en el que era la misma sultana del Reino de Granada, muriendo al fin en un pequeño pueblo de Castilla. El castillo tras pasar por varias manos fue olvidado para que la acción del tiempo lo llevara a la ruina actual.
Ocho años después de la muerte del monarca la situación del reino tanto interior como exterior había cambiado por completo. Boabdil consigue más apoyos tras la muerte de su padre y se alza poderoso en contra de El Zagal derrocandolo del trono en una lucha que duró tres años y debilitó en demasía el reino. Pero un enemigo más dispuesto amenazaba a la completa ruina del imperio de Alhamar. El atrevido reto que en su tiempo hiciera Muley Hacen iba produciendo su efecto y la cruz de Castilla avanzaba sin piedad hacia Granada hasta ser rendida. En las capitulaciones Boabdil se acordó de Zoraya y sus hijos para quienes se le reservó sus riquísimas posesiones. Zoraya volvió a adoptar la fé cristiana con su antiguo nombre Isabel, al igual que sus hijos tomando los apellidos de la ciudad que los vio nacer y siendo los ascendientes de una noble familia. Los dolorosos recuerdos del pasado hizo que Isabel tuviera que abandonar el castillo construido en el mismo paraíso y que tantos momentos de felicidad le había ofrecido en tiempos en el que era la misma sultana del Reino de Granada, muriendo al fin en un pequeño pueblo de Castilla. El castillo tras pasar por varias manos fue olvidado para que la acción del tiempo lo llevara a la ruina actual. 





